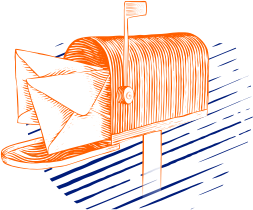Op-Ed/Commentary
Op-Ed/Commentary
BrasilChileColombiaEcuadorAmérica Latina y el CaribeUnasur
La invitación de Lula es a subirse al tren de la UNASUR, no a detenerlo
Folha de São Paulo
Ver artículo en el sitio original
La cumbre de los presidentes suramericanos en Brasilia el próximo 30 de mayo revierte una especial importancia para el futuro de la región. Lula buscará convencer a los doce presidentes de los países fundadores de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), o a quienes asistan, que el regionalismo suramericano debe ser la apuesta estratégica para encarar los retos del nuevo orden multipolar que se perfila. Debe además persuadirlos de que el paraguas institucional desde donde se debe construir esta integración es la Unasur.
La tarea no es fácil, sobre todo dado el actual contexto suramericano marcado por la desunión. Lula deberá hacer gala de paciencia y demostrar capacidad de escucha para que todos los jefes de Estado sientan que sus reparos están siendo tomados en cuenta. Pero al mismo tiempo, tendrá que mandar un claro mensaje de que el tren de la Unasur está en marcha y que la invitación es para que los presidentes se monten en él y no para que lo detengan.
El retorno de Brasil y Argentina a la Unasur en abril pasado volvió a otorgar relevancia a una Unasur que muchos daban por moribunda. Hoy, de los doce fundadores iniciales, siete países siguen siendo miembros de la Unasur; pero cinco –Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay– no han vuelto aún después de que, entre 2018 y 2020, denunciaran el Tratado Constitutivo de la organización.
La primera tarea de Lula será convencer a algunos gobiernos de tinte más conservador de que la Unasur no es un proyecto ideológico, ni mucho menos un club de amigos de izquierda. El conservadurismo político ha logrado posicionar que solo la izquierda es “ideológica”, mientras que la derecha encarna el “pragmatismo”. Lula tendrá que pasar por alto esta manifiesta falacia intelectual para insistir mucho sobre el carácter estratégico –y no ideológico– que revierte una mayor convergencia entre los dos principales subsistemas suramericanos, atlántico y pacífico, para crear un espacio de gobernanza regional de verdadero peso en el sistema internacional. Es la geografía, y no la política o la ideología, la que define la membresía de la Unasur.
Es probable que varios de los invitados estén de acuerdo con la creación de un espacio suramericano pero quizás opuestos a hacerlo a través de la Unasur, privilegiando en su lugar la creación de un nuevo espacio. De hecho, fue así cómo se creó el Foro para el Progreso e Integración de América del Sur, más conocido como Prosur, una cascarón vacío que hoy ha dejado de funcionar.
Lula, sin embargo, deberá insistir en la Unasur que, significativamente, goza de un Tratado, para lo cual se tuvo que transitar por muchos años de ardua gestión política y diplomática: las cumbres presidenciales de Brasilia y Guayaquil de 2000 y 2002; la creación de la Comunidad Suramericana de Naciones en la cumbre de Cuzco de 2004; la creación de la Unasur en la cumbre de la Isla Margarita de 2007; la firma del Tratado Constitutivo de la Unasur en la cumbre de Brasilia de 2008; la ratificación paulatina del Tratado por parte de los doce parlamentos de la región; y, con su novena ratificación legislativa, la entrada en vigor del Tratado en 2011.
Este largo y tortuoso camino hacia una Unasur jurídicamente vinculante permitió que la organización tuviera un horizonte acordado, reglas de convivencia y una incipiente institucionalidad, incluyendo una secretaría general y doce consejos sectoriales que ya estaban empezando a plasmar políticas conjuntas. Sin tratado, no puede haber organización internacional, sino apenas presidencias pro-témpore, manejadas por el servicio exterior de países que se suceden cada año, sin dotar de músculo propio a la entidad creada.
Tener un tratado significa generar un compromiso vinculante que trasciende los vaivenes políticos de la región y de sus miembros. No existe proyecto regional o multilateral de largo plazo que no se dote de un tratado para su funcionamiento.
También es importante que se parta del hecho de que el Tratado Constitutivo de la Unasur tiene aún –y a pesar de los esfuerzos para ponerle fin– plena vigencia. La interpretación según la cual se necesita el mismo número de miembros para que el Tratado siga vigente que de ratificaciones para que el Tratado entre en vigencia, o sea nueve miembros, carece de fundamento y desconoce el derecho internacional. Como lo establece la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en ausencia de una cláusula de extinción, el Tratado sigue siendo vigente a nivel internacional mientras al menos dos Estados sigan perteneciendo a la organización.
La Unasur por ende existe y tiene en este momento siete miembros. Lula debe por supuesto encantar, convencer, convidar, pero a su vez ser claro sobre el camino que Brasil ha decidido emprender.
Existen varios incentivos para que paulatinamente países en su momento desencantados con la Unasur quieran reincorporarse a la unión. Proyectos estratégicos –por ejemplo en materia de infraestructura, a través de una versión más actualizada y ambientalmente sostenible del IIRSA o del COSIPLAN– deberían suscitar interés. El efecto gravitacional de Brasil es una realidad. Si Brasil hace de la Unasur una verdadera prioridad de su política exterior, tarde o temprano los países suramericanos se orientarán por retornar a la organización.
En el encuentro presidencial del 30 de mayo, debe prevalecer la mayor apertura, flexibilidad y pluralismo, pero siempre sin desesperación: a fin de cuentas, aún si varios se rehúsan ahora, los países de la región no terminarán auto-excluyéndose de un bloque regional suramericano que les es beneficioso. Y no siempre estarán en el poder quienes –o los herederos inmediatos de quienes– salieron de la Unasur para diferenciarse políticamente de los gobiernos progresistas que los antecedieron y congraciarse temporalmente con el monroísmo radical de la administración Trump.
Más allá de los pasos políticos y procedimentales que aún faltan para relanzar la Unasur, solo con la elaboración de nuevas políticas suramericanas en materia de seguridad, salud, infraestructura, medio ambiente, entre las tantas otras que le urgen a la región, podremos decir que hemos retomado la senda de nuestra integración.
Guillaume Long /
01 Junio 2023
 Op-Ed/Commentary
Op-Ed/Commentary
BrasilColombiaAmérica Latina y el CaribeLuiz Inácio Lula da SilvaIntegración suramericanaUnasurEl Mundo
Colombia, Brasil y la resurrección de Unasur
Fundación Revista Raya
Ver artículo en el sitio original
La victoria de Lula en las elecciones brasileñas anuncia un giro importante en la política exterior del gigante suramericano. Brasil volverá a tener una política exterior activa, multilateral y con un fuerte anclaje en los intereses del sur global. El propio Lula y su excanciller Celso Amorim han expresado su deseo de volver a darle fuerza a la integración suramericana, lo cual tuvo una expresión organizativa, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), y un tratado, constitutivo de esta unión, en 2008.
La Unasur es en realidad un proyecto que tiene sus raíces en la política exterior brasileña de los años 90 cuando Estados Unidos buscó alinear al hemisferio occidental detrás de su Iniciativa para las Américas, que se plasmaría en su propuesta de Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA) hacia finales de la década. Tanto el presidente brasileño Itamar Franco, como su sucesor Fernando Henrique Cardoso, y luego, con mucha voluntad política, Lula optaron por hacer de la creación de un espacio suramericano una verdadera política de Estado de Brasil que pudiera asegurar un mínimo de autonomía de la región frente a los diseños hegemónicos de Estados Unidos.
Este espacio suramericano implicaba además la convergencia de los ejes atlánticos y pacíficos del subcontinente, del Mercosur y de la CAN para crear en un primer momento un área económica y comercial suramericana y, en un segundo momento, un bloque geopolítico en capacidad de asentar su autonomía estratégica.
En 2004, se creó por lo tanto la Comunidad Sudamericana de Naciones que se transformaría en 2008 en la Unasur. Lastimosamente, la Unasur gozó de pocos años de actividad organizativa. En este breve lapso la organización inició un lento proceso de institucionalización, creando consejos de nivel ministerial que desplegaban una importante agenda de trabajo (por ejemplo, el Consejo de Defensa Suramericano y el Consejo de Salud Suramericano), más allá de la diplomacia presidencial que caracterizó a la organización en sus primeros años. Pero entre 2018 y 2020, una ola de gobiernos con muy bajos niveles de compromiso con la integración regional, y desplegando una política exterior motivada esencialmente por el bilateralismo con la administración Trump, le asestaron varios golpes muy duros. Siete gobiernos, incluyendo el gobierno de Jair Bolsonaro denunciaron el Tratado Constitutivo de la Unasur, aunque varios, incluyendo Argentina y Brasil, lo hicieron de forma irregular y violando los procedimientos establecidos por las Constituciones de sus países.
El retorno de Lula significará sin duda un retorno a un conjunto de políticas de Estado que fueron abandonadas durante el mandato de Bolsonaro. Una de ellas será el relanzamiento de un espacio de convergencia, integración y gobernanza suramericano.
El día siguiente del triunfo de Lula, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tuiteó: “Temas de una agenda con Brasil: 1. El rescate de la selva amazónica y su investigación científica. 2. El camino de una nueva política antidrogas no violento. 3. La red integrada de energía eléctrica de América con energías limpias. 4. La integración económica latinoamericana.” Esta lista de temas para una agenda bilateral y multilateral entre Colombia y Brasil es totalmente acertada. Significativamente, este listado no es solamente compatible con el relanzamiento de la Unasur sino que pareciera encarnar el deber ser de la organización, que cualquier lectura incluso sumaria del Tratado Constitutivo pone rápidamente en evidencia.
Unasur, contrariamente a otras organizaciones y acuerdos regionales con vocación exclusivamente comercial o de seguridad siempre tuvo una mirada multidimensional. El Tratado de la Unasur buscó establecer el marco de una gobernanza regional justamente en las áreas señaladas por el Presidente Petro: en materia ambiental y científica, en materia de seguridad y antidrogas – de hecho, el Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas de la Unasur ofrecía una mirada muy diferente a la que aún encarna la doctrina de la “guerra contra las drogas” de los Estados Unidos. La Unasur también incluía un Consejo Energético Suramericano (el punto 4 del presidente colombiano), y varios consejos en materia económica, financiera y de desarrollo.
Colombia y Brasil pueden ser aliados estratégicos para un relanzamiento inteligente, eficiente, resiliente y estratégico de la integración suramericana. Una asociación de esta naturaleza deberá dedicarse a corregir varios errores del pasado, construir una institucionalidad robusta y ágil, y mejorar los procesos de toma de decisión. Pero en un mundo de creciente rivalidad entre las grandes potencias, la consolidación de organizaciones regionales fuertes es la única manera que tienen los países del Sur para defender sus intereses y elevar su voz.
Guillaume Long /
02 08:45:00 Noviembre 2022
 Op-Ed/Commentary
Op-Ed/Commentary
ArgentinaBrasilChileColombiaEcuadorAmérica Latina y el CaribeEl Mundo
La Unasur aún existe y es la mejor plataforma para integrarnos
Revista Raya
Ver artículo en el sitio original
Los triunfos de Gabriel Boric en Chile, de Gustavo Petro en Colombia y la posibilidad de una victoria en octubre de Lula da Silva en Brasil han vuelto a poner el tema de la integración en el centro del debate político de nuestra región. Varios hablan de la posibilidad de relanzar la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) después de que la organización sufriera varios golpes entre 2018 y 2020 que culminaron con la salida de siete de sus doce miembros.
La Unasur hoy en día está paralizada, pero la perspectiva de un cambio de gobierno en Brasil alimenta las especulaciones sobre la posibilidad de un relanzamiento, ya que ese país, con la notable excepción del gobierno de Jair Bolsonaro, lleva décadas buscando crear un espacio regional suramericano.
Lo primero que cabe señalar es que el Tratado Constitutivo de Unasur de 2008 se mantiene vigente para todos los miembros que no lo han denunciado y la Organización sigue existiendo jurídicamente a nivel internacional. Mientras al menos dos Estados sigan perteneciendo, la entidad seguirá teniendo plena vigencia jurídica. De haber voluntad política, no hay impedimento legal para que pueda ser relanzada por los Estados miembros.
Lo segundo que vale la pena resaltar es que varios miembros denunciaron el Tratado Constitutivo de Unasur de forma irregular. En particular, Brasil y Argentina no dieron término a sus membresías de manera apegada a derecho. Ambos obviaron el tratamiento legislativo especificado por sus respectivas constituciones, razón por la que podrían optar por anular sus denuncias.
Por último, hay que señalar que los siete países que salieron de Unasur (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay) lo hicieron sin tener en cuenta los mecanismos para los tratados multilaterales que exigen la búsqueda de acuerdos. Bolivia objetó las denuncias unilaterales de los países e invitó al diálogo. En su momento, Uruguay demostró una voluntad reparadora para resolver los problemas surgidos en el seno de la Organización. Las siete denuncias no cumplieron con lo previsto en el Tratado Constitutivo de Unasur respecto de lo dispuesto para la búsqueda de diálogo político (artículo 14 del Tratado), para la solución de controversias (artículo 21) o, incluso, para el procedimiento de Enmiendas (artículo 25).
Cabe recordar que el derecho internacional público, incluida la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados ratificada por los doce miembros fundadores de Unasur, protege la estabilidad de los Tratados y establece que la interpretación de las normas debe tender a la subsanación de las diferencias para la plena vigencia de los mismos.
Las numerosas irregularidades de este caso abren la posibilidad para que se active un mecanismo de solución de controversias que podría dar cabida a una salida colectiva para subsanar el irregular proceso de debilitamiento de la Unasur.
Más allá de las consideraciones jurídicas, existen voces que cuestionan la necesidad de retomar la integración suramericana. Algunos sectores, incluso dentro del progresismo latinoamericano, han señalado que la apuesta debe ser la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
La CELAC es sin lugar a dudas, una apuesta de vital importancia; quizás incluso, el horizonte último de cualquier proceso de convergencia regional en materia de integración. La gran riqueza de la CELAC es su membresía diversa que permite un diálogo entre actores latinoamericanos y caribeños fuera del celoso resguardo de la OEA con sede en Washington. Es también una expresión fundamental del Sur global en el hemisferio occidental, llamada a elevar la voz y las demandas de los pueblos latinoamericanos y caribeños a nivel multilateral y global en materia de desarrollo, paz, justicia global, y lucha contra la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, etc.
Sin embargo, la CELAC carece de un tratado constitutivo y de institucionalidad propia, como aquella que fue creada por el Tratado Constitutivo de la Unasur. Además, la amplitud conferida por los treinta y tres miembros de la CELAC impide acuerdos más concretos y vinculantes en materia de gobernanza regional con normativas comunes, confluencia y homogeneización de políticas y un verdadero programa de desarrollo regional.
La Unasur, a diferencia de la CELAC, puede avanzar más rápidamente hacia la integración física y normativa, es decir, hacia una verdadera gobernanza regional, con menos Estados miembros, mayores niveles de autonomía y de simetría incluso, a pesar de las grandes asimetrías que perduran en América del Sur.
La segunda alternativa que se suele mencionar es el Mercosur ampliado. El Mercosur se ha ido expandiendo desde su fundación y se ha diversificado a partir de los protocolos de Ouro Preto y Ushuaia. Pero el Tratado de Asunción, documento fundacional de Mercosur, no deja de ser un acuerdo comercial notificado a la Organización Mundial del Comercio bajo la cláusula de la habilitación, mientras que el Tratado Constitutivo de la Unasur está registrado ante la ONU y conlleva una construcción regional multidimensional, en materia de defensa, seguridad, democracia, derechos humanos, desarrollo, infraestructura, energía, medio ambiente, conectividad, movilidad, salud, educación, ciencia y tecnología, cultura, gestión de desastres, etc.
Ningún otro organismo regional tiene una visión tan amplia de la integración suramericana ni abre el abanico de alternativas y posibilidades que ofrece la normativa fundacional de la Unasur.
Existen, además, importantes obstáculos para que el Mercosur ampliado pueda incorporar a los países del eje andino-pacífico, sobre todo, dado el acervo de normativa arancelaria del Mercosur. ¿Qué tan posible resulta que Colombia, Ecuador, Perú o Chile se incorporen al Mercosur en el mediano plazo? Y ciertamente no será la Comunidad Andina de Naciones (CAN) la que incorpore en su seno a los países del eje atlántico.
Fue justamente para el propósito de la convergencia entre los subsistemas andino-pacífico y atlántico-conosureño que se creó, en 2004, la Comunidad Sudamericana de Naciones, que en 2007 cambió su nombre por el de Unasur. Esta Organización puede desempeñar un papel central de convergencia para que se privilegie la proyección, a nivel suramericano, de las mejores prácticas y el mejor bagaje institucional y no se busque apenas la difícil incorporación del eje pacífico en el eje atlántico o viceversa.
Por todas estas razones se debe maximizar la vigencia jurídica del Tratado Constitutivo de la Unasur, y procurar que el mayor número posible de países de la región se reincorporen a la Organización.
Un relanzamiento de la Unasur deberá ser acompañado de importantes cambios en su normativa y funcionamiento. Se debe aprender de varios errores del pasado y corregir las fallas de diseño. La regla del consenso en la toma de decisión, que otorga poder de veto a los países miembros y llevó a la parálisis y acefalía de la entidad, debe ser repensada o, al menos, no ser aplicada en todos los procesos de toma de decisión. También se debe transitar progresivamente hacia una organización internacional más consolidada que goce de cierto nivel de autonomía relativa.
Frente a las nuevas rivalidades entre las grandes potencias, en especial entre Estados Unidos y China, y de cara a los grandes retos del siglo XXI, la apuesta debe ser una respuesta regional que tienda hacia una mayor autonomía estratégica y un no alineamiento actualizado. La Unasur sigue siendo, de lejos, la mejor plataforma para la consecución de estos objetivos.
Guillaume Long /
24 13:15:00 Agosto 2022
 Op-Ed/Commentary
Op-Ed/Commentary
ColombiaAmérica Latina y el CaribePolítica exterior de EE. UU.El Mundo
Washington le da una cálida bienvenida a controvertido expresidente colombiano
Nodal
Responsible Statecraft
Ver artículo en el sitio original
In English
El 7 de agosto, Gustavo Petro, exguerrillero y exalcalde de Bogotá, asumió como presidente de Colombia. Ese mismo día, el antecesor de Petro, Iván Duque, dejó el cargo con un índice de aprobación abismal. En palabras del New York Times, “las políticas fallidas de Duque (…) lo convirtieron en uno de los líderes más impopulares en la historia reciente de Colombia”.
Sin embargo, el expresidente aún podría tener un futuro brillante en Washington, DC. Apenas dos días después de la asunción de Petro, el Woodrow Wilson Center, con sede en el corazón de la capital estadounidense, anunció que el expresidente había sido seleccionado como asociado distinguido (en inglés: distinguished fellow) del Centro.
La historia no recordará amablemente a Duque. Mientras era presidente, desmanteló parcialmente el histórico acuerdo de paz de Colombia, con consecuencias desastrosas para las comunidades pobres de color en las zonas de conflicto. Supervisó la represión masiva de las protestas contra sus políticas económicas, lo que resultó en la muerte de decenas de jóvenes manifestantes. Él y sus aliados interfirieron en la política interna en otros países, incluso en las elecciones estadounidenses de 2020.
Sin embargo, a partir del otoño, Duque recibirá un estipendio mensual de $ 10.000 y tendrá una cómoda oficina a un par de cuadras de la Casa Blanca. ¿Qué onda? ¿Por qué un destacado think tank de DC, uno que recibe fondos del gobierno de los EE. UU., otorga una beca a un expresidente muy vilipendiado que tiene un alarmante historial manchado de sangre?
La respuesta tal vez radica en la relación extraordinariamente estrecha – "la excepcional colaboración", como dijo el presidente Biden – que ha existido entre los gobiernos de los EE. UU. y Colombia. Líderes como Duque han apoyado enérgicamente muchas de las prioridades políticas de Washington, en Colombia y a nivel regional. A cambio, han recibido respaldo político incondicional y miles de millones de dólares de asistencia de la administración estadounidense. Bajo el nuevo presidente progresista de Colombia, esta relación parece estar cambiando de rumbo, provocando ansiedad dentro de la élite de la política exterior de EE. UU.
Duque fue elegido en 2018, en gran parte gracias al respaldo de su mentor político, el expresidente ultraconservador Álvaro Uribe (2002-2010). Durante su presidencia, Uribe llevó a cabo una estrategia militar de tierra quemada contra grupos guerrilleros de izquierda, con un respaldo logístico y financiero sin precedentes de los Estados Unidos bajo la iniciativa del “Plan Colombia”. Fuera de las devastadas zonas de conflicto de Colombia, Uribe siguió siendo una figura popular, a pesar de sus presuntos vínculos con grupos paramilitares asesinos y narcotraficantes. Duque, quien se acostumbró a referirse a Uribe como el “presidente eterno”, prometió continuar con sus políticas de línea dura.
El primer blanco a atacar fue el acuerdo de paz de 2016 que puso fin a la larga y trágica guerra entre la insurgencia guerrillera de las FARC y el Estado colombiano. Según los informes, durante esta guerra de cinco décadas, 450.000 personas fueron asesinadas. Al menos 205.000 de estos asesinatos fueron perpetrados por fuerzas paramilitares vinculadas al establishment policial y de seguridad de Colombia, según una Comisión de la Verdad independiente creada en virtud del acuerdo. Los archivos desclasificados muestran que el gobierno de EE. UU. estaba al tanto de que el ejército colombiano llevó a cabo miles de ejecuciones extrajudiciales y trabajó en conjunto con grupos paramilitares. Sin embargo, las relaciones entre el Pentágono y el ejército colombiano se hicieron más profundas. La ayuda de seguridad de EE. UU. continuó fluyendo, por una suma de $ 7,7 mil millones entre 1996 y 2016.
El acuerdo de paz le valió al presidente colombiano Juan Manuel Santos (2010-2018) el Premio Nobel de la Paz. También le valió la cólera furiosa de su antiguo aliado Uribe. La campaña presidencial de Duque en 2018, en la que Uribe tuvo una gran presencia, se centró en oponerse al acuerdo. Una vez en el poder, Duque encontró varias maneras de debilitarlo. Redujo drásticamente la financiación de programas fundamentales, incluidas las instituciones responsables de la justicia transicional. Desvió fondos destinados a financiar programas para abordar la enorme desigualdad en la propiedad de la tierra y para permitir que los cultivadores de coca hicieran la transición a cultivos lícitos.
Lo peor de todo es que Duque no hizo cumplir adecuadamente las garantías de seguridad para miles de combatientes de las FARC desmovilizados y líderes comunitarios. Bajo Duque, las fuerzas de seguridad del estado estuvieron ausentes en gran medida en las áreas de conflicto o no se desplegaron cuando se necesitaban. Como resultado, los grupos armados ilegales se han multiplicado y la violencia se ha disparado a niveles observados durante el apogeo del conflicto armado. Mientras Duque estuvo en el cargo, 930 líderes sociales fueron asesinados y ocurrieron 261 masacres en las que murieron 1.144 personas, según el grupo de derechos humanos Indepaz.
Lamentablemente, el desastroso historial de Duque como presidente no se detiene ahí. La presidencia de Duque fue marcada por las protestas más grandes de la historia colombiana contemporánea. Aunque fueron una respuesta a las impopulares políticas de Duque en lo económico, lo educativo y lo sanitario, los niveles cada vez mayores de pobreza y de desigualdad de ingresos del país (los más altos de América Latina) también fueron factores que desencadenaron una indignación de gran alcance entre los jóvenes colombianos. Las protestas masivas fueron respondidas con una represión feroz y violenta por parte de las fuerzas policiales y militares. Más de 80 personas, en su mayoría jóvenes manifestantes, fueron asesinadas, y muchas otras fueron torturadas o agredidas sexualmente.
Duque y los funcionarios de su gobierno restaron importancia a los abusos de las fuerzas de seguridad y con frecuencia describieron las protestas como intentos de desestabilizar al gobierno en nombre de terroristas, narcotraficantes, gobiernos extranjeros y opositores políticos como Gustavo Petro. Hablando en un evento de mayo de 2021 en el Wilson Center, Duque se refirió al contexto preelectoral e hizo referencias apenas veladas a Petro y su equipo como “personas que podrían querer (…) construir sus aspiraciones basadas en el caos”. En el mismo evento, y mientras las protestas continuaban en Colombia, el presidente del Wilson Center, Mark Green, dijo a la audiencia que “el gobierno de Duque es un socio y aliado clave de los Estados Unidos. Nuestros valores, nuestros intereses políticos, económicos y estratégicos, se superponen de muchas maneras”.
De hecho, a pesar de todas sus fallas, el presidente Duque fue un aliado leal de los Estados Unidos. Al igual que su mentor Uribe, apoyó las prioridades clave de Estados Unidos, incluso cuando eran dañinas y contraproducentes. Continuó prosiguiendo la guerra contra las drogas respaldada por Estados Unidos, basada en un enfoque agresivo y militarizado que a menudo criminaliza a comunidades enteras y se enfoca en la erradicación de cultivos a toda costa. Se unió a los EE. UU. para apoyar la fumigación aérea de las plantaciones de coca, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud, entre otros, planteara su grave preocupación con respecto al impacto tóxico de la fumigación en la salud de los habitantes locales y en el medio ambiente.
La Comisión de la Verdad de Colombia ha criticado duramente el enfoque de la política antinarcóticos de Estados Unidos, culpándolo de endurecer el conflicto armado en el país. Lo cual tampoco parece haber funcionado: la producción de cocaína en Colombia ha ido en constante aumento y ahora se encuentra en el triple del nivel observado en 2012.
Duque, como la mayoría de sus predecesores, también ha sido un promotor constante de los objetivos de la política estadounidense en otras partes de América Latina. Apoyó firmemente los esfuerzos de la administración Trump respecto de un cambio de régimen en Venezuela, apoyando abiertamente los intentos de golpes militares allí y permitiendo que mercenarios y soldados venezolanos disidentes se entrenaran en Colombia.
Al igual que la administración de EE. UU., recibió con mucho agrado la destitución del presidente democráticamente elegido de Bolivia, Evo Morales, por parte de los militares y los políticos de extrema derecha. En Ecuador, el procurador general de Duque, un amigo cercano, intervino agresivamente en las elecciones del país de 2021 en un claro esfuerzo por socavar al candidato de izquierda Andrés Arauz y reforzar la campaña del candidato de Washington, Guillermo Lasso (para total transparencia: Arauz es actualmente un economista en mi organización, CEPR). Los aliados políticos de Duque, incluido Uribe, incluso se entrometieron en las elecciones estadounidenses de 2020, apoyando abiertamente a Trump y a los candidatos al Congreso en el sur de Florida.
Aun así, Duque luego tuvo excelentes relaciones con la administración Biden. En cada oportunidad, pregonó su apoyo a la política latinoamericana de Biden, que en muchos sentidos es una continuación de la política de Trump. Cuando Biden recibió críticas mordaces de muchos líderes regionales por excluir a Venezuela, Cuba y Nicaragua de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, Duque utilizó su discurso en la cumbre para lanzar una larga diatriba contra los tres países. Duque recibió elogios en Washington por ofrecer un estatus de protección temporal a cientos de miles de migrantes venezolanos, al tiempo que apoyaba las sanciones de Estados Unidos que han sido responsables de decenas de miles de muertes de civiles en Venezuela y que contribuyeron al aumento de la emigración.
La administración de Biden ha recompensado generosamente a Duque, con una serie de eventos de alto nivel con el secretario de Estado Tony Blinken y con el propio Biden. En una ceremonia en la Casa Blanca en marzo, Biden designó a Colombia como un importante aliado fuera de la OTAN, un impulso para el movimiento político de Duque solo dos días antes de las elecciones parlamentarias de Colombia. La administración estadounidense también dejó perfectamente claras sus preferencias políticas con vistas a las elecciones presidenciales en Colombia de junio. Altos diplomáticos estadounidenses emitieron declaraciones de preocupación sobre los temores de una intervención rusa, cubana y venezolana en las elecciones, con la implicación tácita de que apoyaban a Petro. Los funcionarios estadounidenses también evitaron deliberadamente reunirse con Petro antes de las elecciones, mientras sí se reunían con otros candidatos destacados.
Duque es ahora un asociado distinguido (de igual modo que Uribe que se convirtió en profesor visitante en la Universidad de Georgetown después de su presidencia). Petro es presidente. Cabe notar que Biden llamó a Petro después de su elección y le dijo que esperaba trabajar juntos en la política climática y la implementación del acuerdo de paz. Pero puede llevar un tiempo para que la administración estadounidense se acostumbre a la idea de que Colombia ya no es el principal agente de sus intereses en América Latina. Entre otras cosas, Petro ya está restableciendo las relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela y ha dejado en claro que tiene una visión muy diferente sobre la política de drogas que la que Estados Unidos ha promovido durante años.
Queda por verse si la administración estadounidense realmente aceptará la nueva realidad política en Colombia o si intentará socavar, o incluso derrocar, a su gobierno, como lo ha hecho tantas veces antes en América Latina.
Alexander Main /
24 08:29:00 Agosto 2022